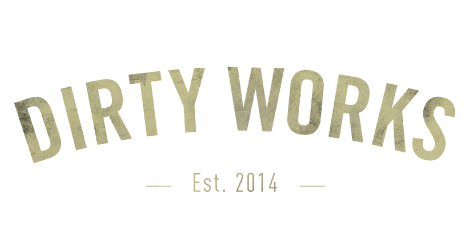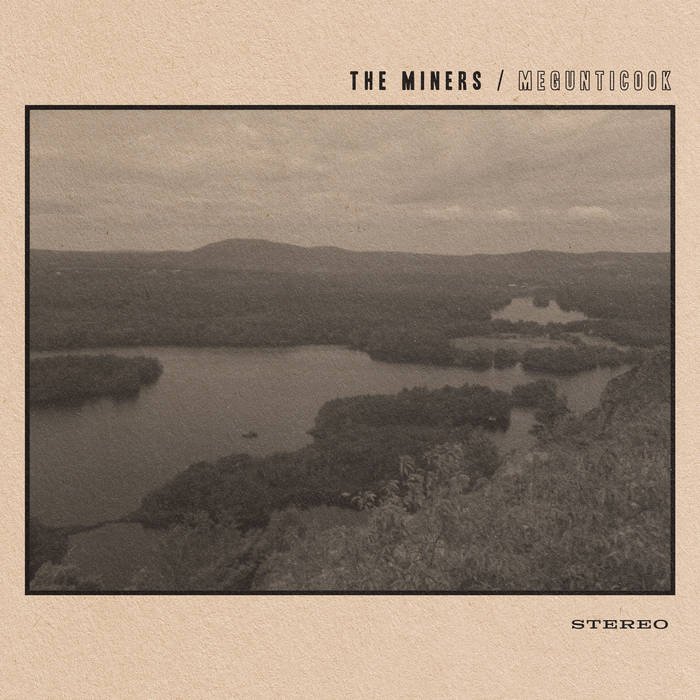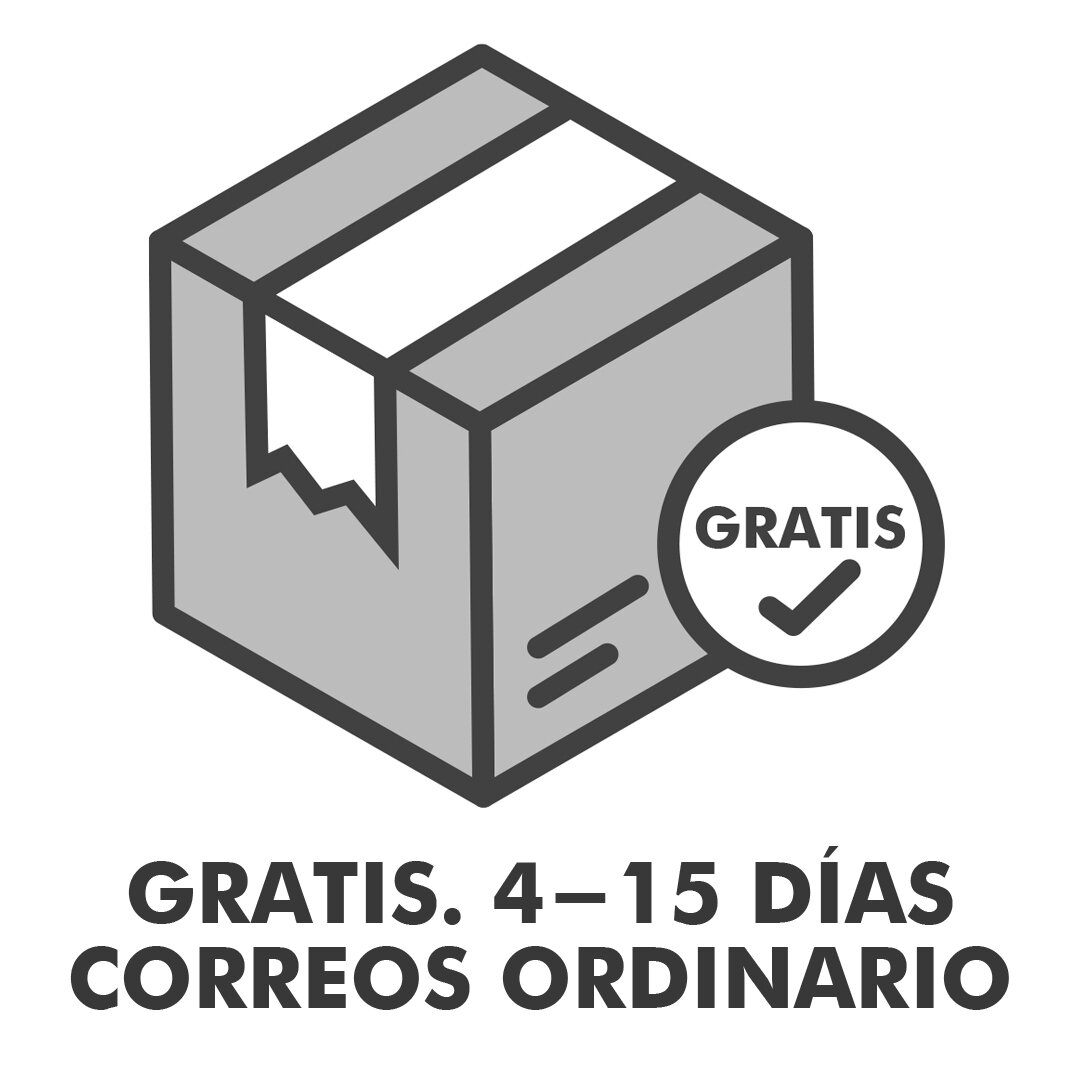The Local Honeys
(La Honda Records, 2022)
El pasado 27 de enero, La Honda Records (sello reciente que va a darnos muchas alegrías –Colter Wall, Vincent Neil Emerson y Riddy Arman ya han dejado el listón altísimo–) daba la bienvenida a su quinto artista, el músico canadiense Bryce Lewis, de quien ya daremos buena cuenta en su momento, cuando editen el disco, por lo que ahora que me dispongo a hacer esta reseña, The Local Honeys ya no son su última apuesta. Como nos pasara en su día con Bloodshot Records, o, qué se yo, con Fat Possum, por citar solo los más afines a nuestros desvelos, todo parece apuntar a que este nuevo sello va a ser nuestro siguiente Virgilio para la selva oscura, «nel mezzo del cammin di nostra vita». Confianza absoluta para bajar con ellos de la mano hasta el círculo más remoto del infierno. El disco de las Local Honeys (como, sin duda, lo hará en breve el de Bryce Lewis) no hace sino confirmar nuestra intuición, lo cual, ¿qué duda cabe?, es ya más que suficiente motivo para celebrarlo y reseñarlo cuantas veces sea necesario (de hecho, por este blog ya han ido pasando todo su plantel), puesto que la existencia de un sello así, tan radical y tan sin imposturas, en los tiempos que corren, en efecto, y retomando al Dante, tan de selva oscura, es poco menos que heroico (incluso suicida) y, por eso, al menos en lo que a mí respecta, ya me tienen ganado para la causa. The Local Honeys son puro Kentucky. La sangre de Kentucky corre por sus venas como un caballo de carreras desbocado. Los que saben de esto recuerdan las palabras del maestro Tom T. Hall (el Raymond Carver de la música country), quien cuando tildaba a alguien de dar crédito a la maravillosa tradición de Kentucky quería decir, básicamente, que te cogieras una silla y te pusieras a escuchar, porque la cosa iba en serio. Y, tanto Linda Jean Stokley como S. Montana Hobbs, llevan ya sus buenos diez años dándole la razón al viejo Tom T. Hall. Viñetas cuidadosamente elaboradas, pura artesanía, del Kentucky rural que las vio nacer y crecer, entre bosques y caballos. Central Appalachia. De nuevo, sí, nueva piel para la vieja ceremonia. Pero ellas, recogiendo toda esa tradición ancestral, dan un paso más allá, se niegan a ser simples abastecedoras de tradición, innovan y rompen reglas (como, por ejemplo, meter una batería en una banda de bluegrass, algo considerado tradicionalmente tabú, casi sacrílego, que a los más puristas, les parecerá degeneración y corruptela, «bastardear» el género, como seguramente dirán, en su pazguata función de gendarmes de la pureza), no como método premeditado ni de manera estudiada, sino de forma natural, para dirigirse a la nueva generación, que es la suya, la nueva hornada que se cuece en los Apalaches, gente que comprende la belleza, la lucha y la complejidad de lo que supone vivir hoy en esas montañas (la epidemia opiácea, la adicción, la desaparición de los viejos hillbillies, las penurias y las derrotas de la vida rural, tema especialmente conmovedor en la canción «Dead Horses»…). La cosa se resuelve, además, con un lirismo y una exquisitez literaria a la que ya podrían siquiera aspirar muchos, en una especie de pulso permanente entre la elegía y la esperanza. Tratar de asir con la música todo ese mundo que se desvanece, ese mundo cuya esencia, desde los primeros tiempos, parece ser precisamente esa misma cualidad intrínseca del desvanecimiento, de vivir siempre al filo y de espaldas al tiempo, siempre pivotando entre la lucha, la pérdida y la supervivencia. No en vano el disco se inicia con una versión de la mítica «The L&N Don't Stop Here No More» de Jean Ritchie, realeza de los Apalaches (y, por lo visto, pariente de Hobbs), sobre las penalidades de las comunidades mineras tras el cierre de las antiguas minas, especialmente conmovedora gracias, también, a la labor de los miembros de The Food Stamps, la banda de Tyler Childers, que las acompaña en todo el disco, dirigidos y producidos por Jesse Wells, alias «El Profesor» dado que, aparte de miembro de la susodicha banda (a su cargo quedan las guitarras, el violín y la mandolina), es además archivista y profesor en el Centro para la Música Tradicional de la Universidad Estatal de Kentucky, en Morehead, a la que asistieron tanto Linda como Montana. Jesse Wells ha sido siempre su mentor. Fue quien les hizo ver, por ejemplo, que en cada rincón y grieta de las vetustas montañas de Kentucky, hasta en el recoveco más peregrino, hay una forma diferente de tocar el violín. Los violinistas del condado de Woodford suenan completamente diferentes a los del condado de Jackson, Estill, Wolfe o Pike. Y así con todo. Linda Jean Stockley, lo reconoce: «Toda esa música nos ayudó a conectar más con nuestro terruño y con la historia de la música que emana de él». Han tocado mucho en gasolineras y aparcamientos. Se han curtido bien en la carretera y son, además, expertas en cerveza local. Sus favoritas: Cougar Bait (4.9% ABV American Blonde Ale), Halfway Home (5.5% ABV American Pale Ale), Cliff Jumper (7.0% ABV India Pale Ale), Shotgun Wedding (5.5% ABV Brown Ale envejecida con vainas de vainilla) y Survive (4.5% ABV Pilsner). Pollo frito, bollos y tarta Derby. Pan de maíz y frijoles. Si no te han enamorado ya, es que no tienes corazón. Tom T. Hall ni lo dudó, lo vio clarísimo (así que no es solo cosa mía). Siéntate y atiende.