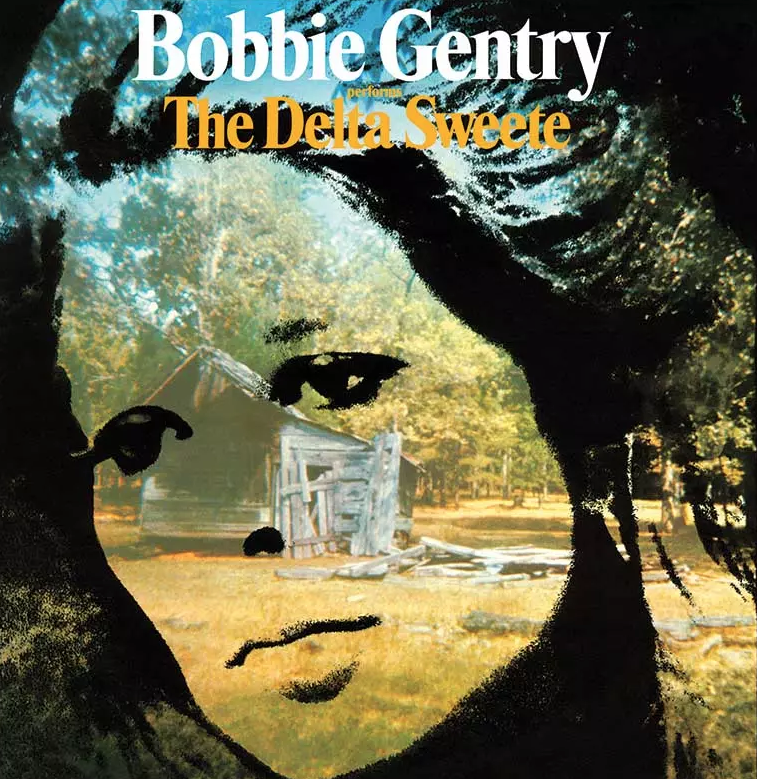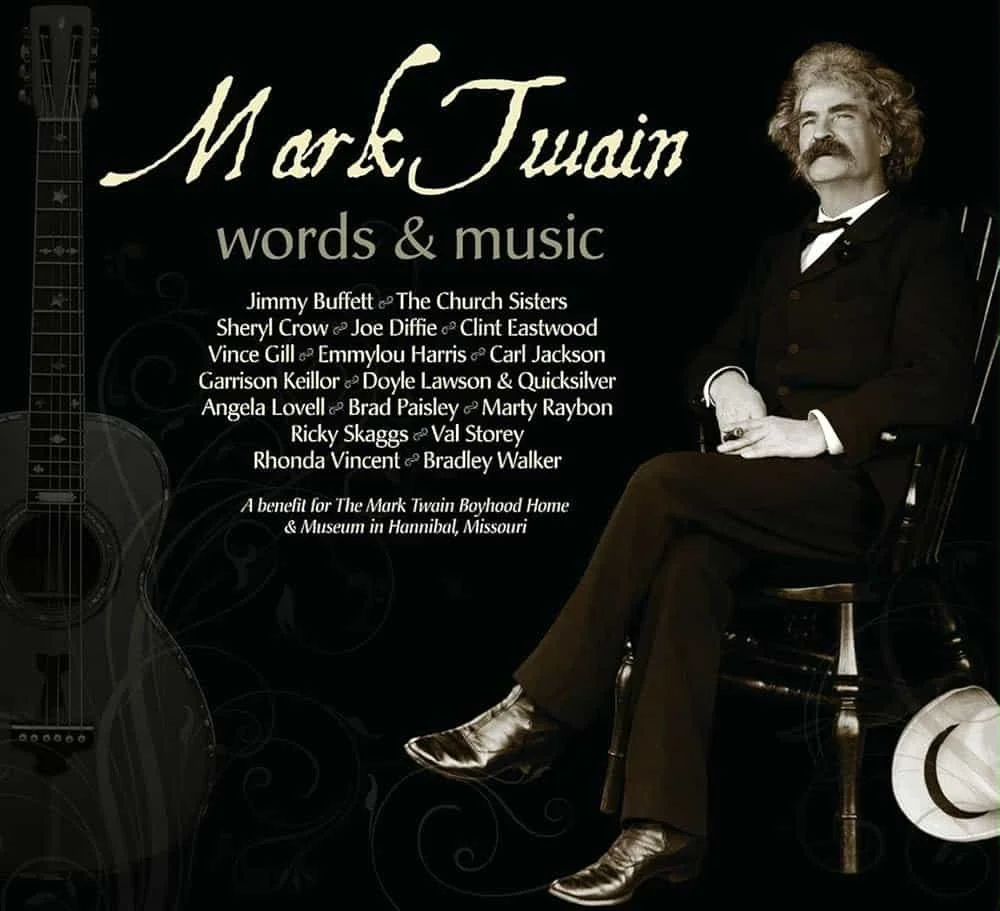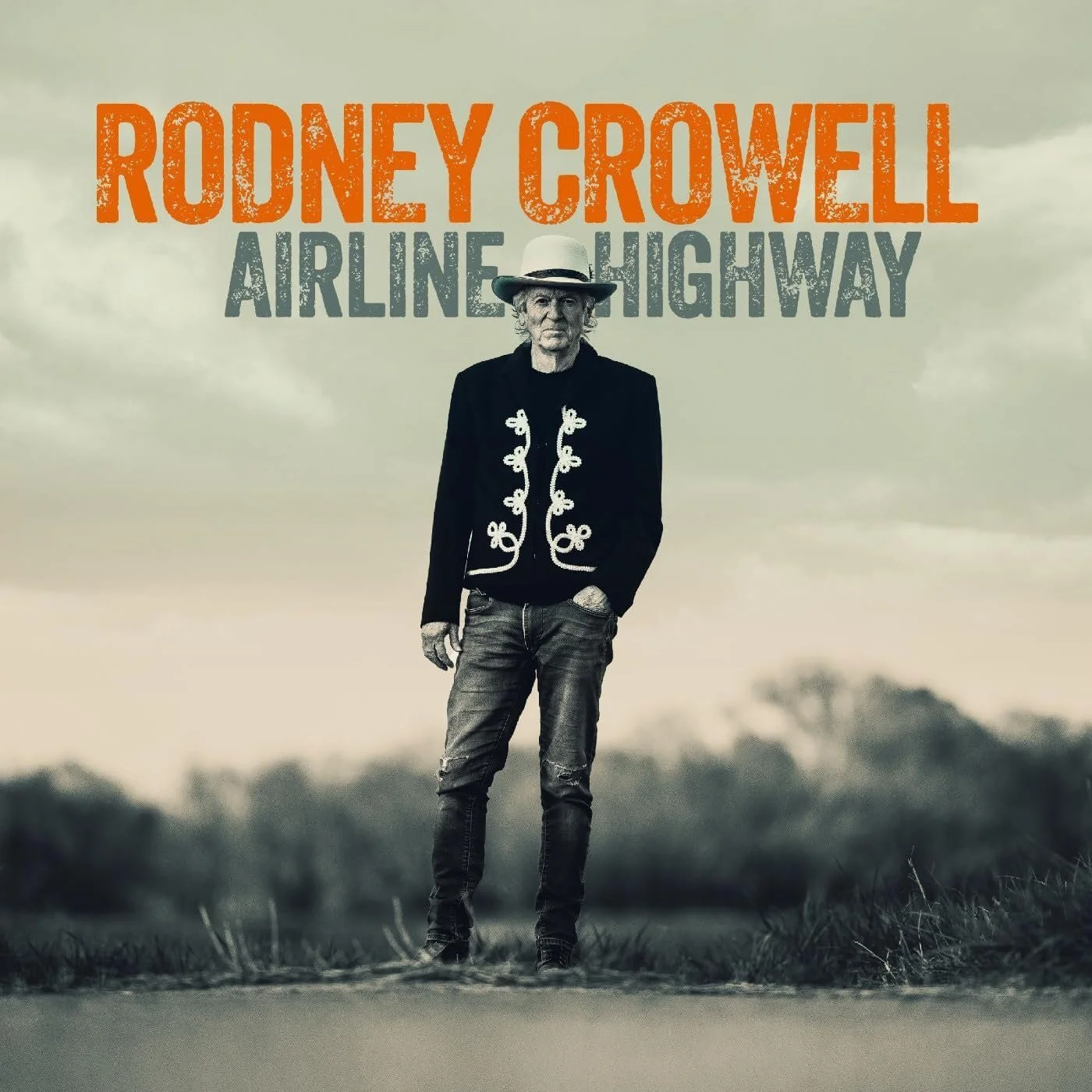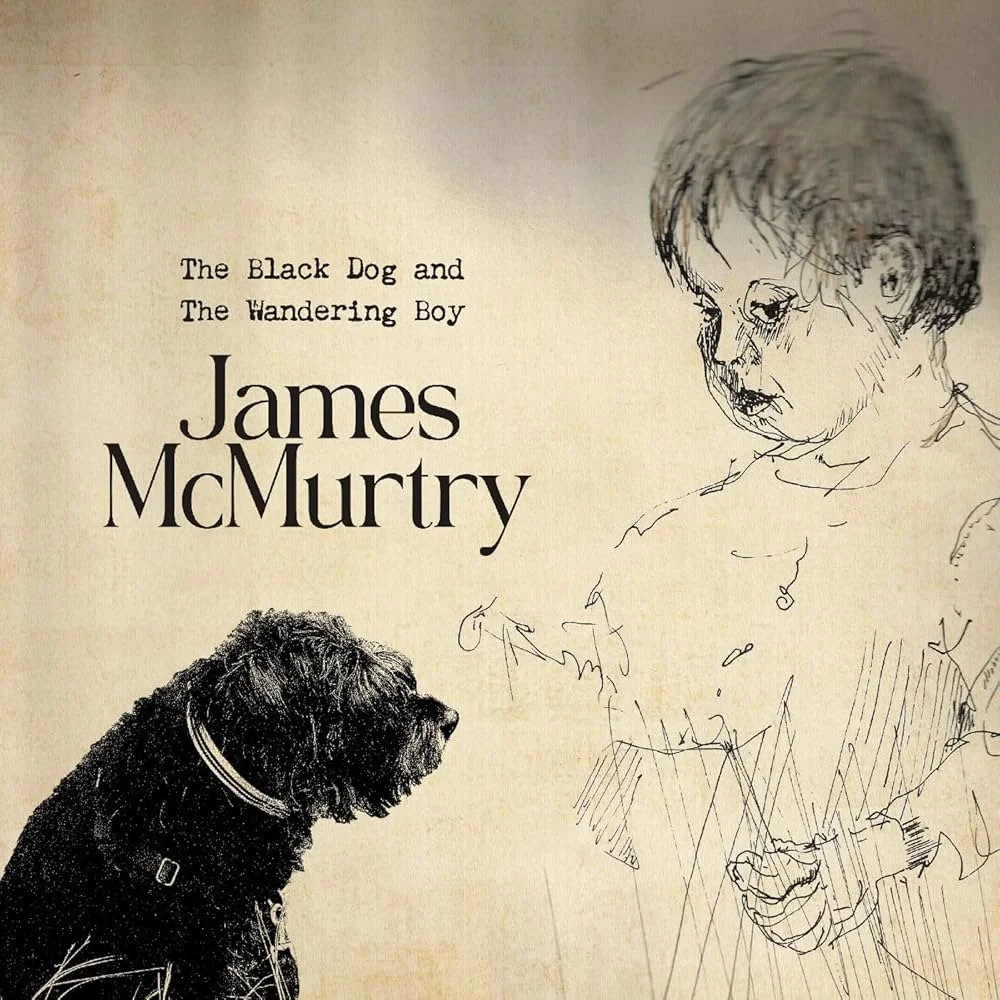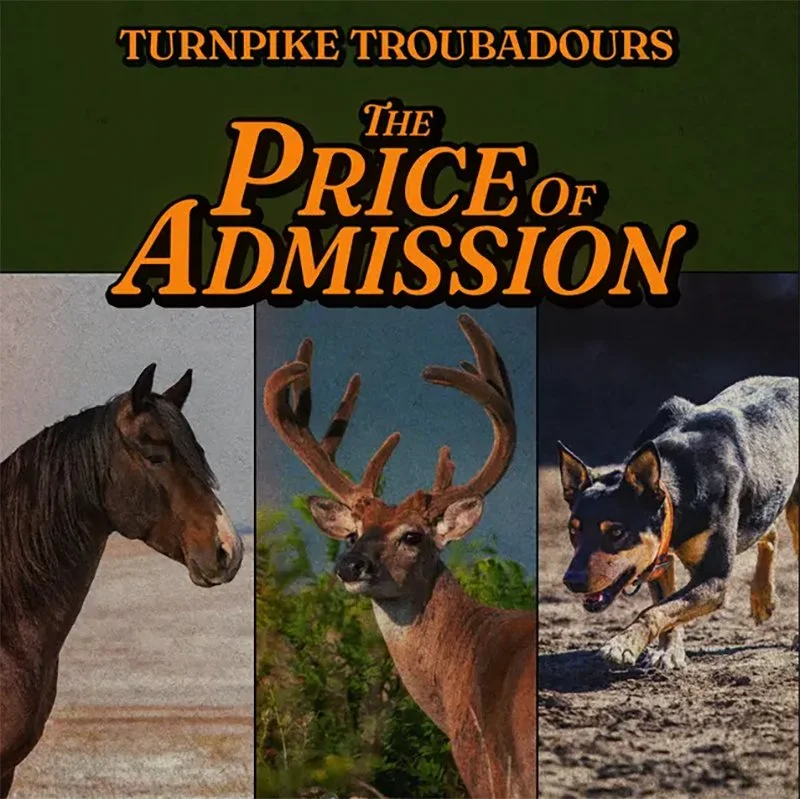Often Wrong/Never in Doubt
(The Deadfields Music, 2013)
Bajaron de los pinos de las Carolinas y subieron de los pantanos del sur de Georgia. Se juntaron en Atlanta a principios de 2011. Debutaron con Dance in the Sun y ya entonces nos sedujeron (no sé por qué hablo en plural, no es por incluir a gente que no conozco ni por inventarme un constructo generacional que nunca existió —porque por aquel entonces, que a mí me conste, yo era el único que escuchaba a esta banda por estos andurriales; los amigos aún estaban a otras vainas, y al especialista en «americana» de El País, aún no lo sacabas de Wilco, Ryan Adams y los Jayhawks—, quizá hago referencia al ser sucesivo y múltiple que he ido componiendo con el transcurso de los años, a las multitudes que me habitaban entonces y que me siguen habitando ahora, y es que cada vez hay más gente en esta casa y puede que no haya comida y cama para todos, qué se yo). Ellos ya estaban ahí, por los festivales, tocando entre los Old 97's y los Civil Wars. O abriendo para los Reckless Kelly en el mítico Billy Bob's Texas. Les gustaba Cracker, les gustaba Wham!, les gustaba Roy Clark y les gustaba Vince Gill. Todo nutre si se acierta a digerir. Y se divertían. Joder, que si se divertían. Y, además, te lo hacían pasar pipa. Geoff y Jeff se juntaron para beber cervezas y tocar música un día de febrero del año 2011. De combinaciones así suele surgir la magia. No digo que Dirty Works sea magia, no seré tan presuntuoso, pero el caso es que surgió un poco así. Cervezas, música y libros. Sota, caballo y rey. Y aquí estamos desde entonces, y aquí seguimos. Pues eso. Se pusieron a grabar demos y colgaron un anuncio en Craiglist en busca de baterista. Así se unió Brandon. Todos tenían una idea visual clara, los campos muertos de finales de otoño, justo después de la cosecha. De ahí surgió precisamente el nombre, The Deadfields. El momento de celebrar el fin del blues del tórrido verano y estar con la familia en la temporada de fútbol. Luego descubrieron que lo de los «campos muertos» aparecía en la letra de una canción de Tom Petty, «Down South», cuarto corte del Highway Companion (2006): «Chasin' ghosts down South / Spirits cross the dead fields / Mosquitoes hit the windshield / All document remain sealed», y se vieron más que justificados. Eso era lo que visualizaban al pensar en los «campos muertos»: los campos de algodón cosechados del sur de Georgia, los partidos de fútbol de Acción de Gracias y las grandes comilonas (hubo otros nombres antes: Flat Shoals, Tugaloo River, 2 J’s and a G, Goblin Cock —Goblin Cock ya estaba pillado, obviamente, «Polla de Trasgo», demasiado goloso—, la lista era infinita —Dirty Works estuvo a punto de llamarse Alambique, entre otras mamarrachadas, así que nadie está libre de culpa). La cosa era sencilla. Música de raíces, de la variedad ruidosa. Pearl Jam y Son Volt estaban, por supuesto, en la fórmula. Energía a lo Foo Fighters, las armonías pesadas del bluegrass tradicional y el metal de los ochenta, y el lirismo del folk. Así lo describían ellos mismos. Divertirse, divertir y poder vivir de ello, sin mayores expectativas. Y sin venderse. A ser posible, poder pagar la hipoteca con las regalías. Por su primer concierto, en el Kirkwood Spring Fling de Atlanta, no sacaron ni cien dólares. Entre la gasolina y la cerveza, volaron. El mayor terror que concebían en aquellos días, y también ahora, era quedarse sin cerveza en mitad de un concierto. Un día les pasó. Fue catastrófico. Y su mayor hazaña fue conseguir en ese mismo bolo que Chase, el bajista, le sacase por la cara seis latas de Pabst Blue Ribbon, tamaño yonqui, al gerente del bar. Heroicidades. Son de aquella generación que creció adorando a Eddie Vedder y a Nirvana en el instituto (en este, su segundo álbum, que se titula A menudo equivocado, pero nunca en duda, se marcan una versión del «All Apologies», el «Todas mis disculpas», de Kurt Cobain, con un banjo fantástico y un trote bluegrass maravilloso, y eso está muy bien, equivocarse con frecuencia y de cabeza, sin dudarlo, y luego, ya casi en la recta final, pedir las disculpas que se precisen). Hay dos hitos en sus vidas. Geoff recuerda el Wavefest de Charleston, en Carolina del Sur, año 1996, en el que tocaron Wilco, Son Volt, Blue Mountain, Ben Folds y Seven Mary Three, entre otros. Jay Farrar le voló la cabeza. Nada teatral. Hierático. Dejaba que la música se hiciese cargo de todo, del entretenimiento y la emoción. Algo en su autenticidad y sinceridad le impactó hasta la médula. Brandon recuerda en cambio a sus queridos Foo Fighters en el Hangour Fest de 2011. Si se les pregunta a qué se habrían dedicado si lo de la música no hubiese arrancado, lo tienen clarísimo, carpinteros o tenderos, y no se les caerían los anillos. Tras el disco con que debutaron, tardaron un año en sacar el siguiente, este Often Wrong/Never in Doubt, con ayuda de una campaña de Kickstarter, básicamente para hacerlo como les diese la gana, en sus propios términos y sin compromiso de calidad. Autoproducido, autodiseñado, autograbado y autopublicado. Guitarras, armónica, mandolina, bajo, batería, pedal steel, dobro y banjo. Y mucha cerveza. A veces pienso que podríamos ser nosotros, Nacho y yo, si en vez de una editorial nos hubiese dado por perpetrar una banda. Sonaríamos más o menos a esto, a todo este raudal de diversión, honestidad y alegría. Y, probablemente, hoy no estaríamos vivos.